El Nuevo Herald
27 de diciembre de 2017 06:02 PM
Se cumplen 59 años de la llamada “revolución cubana” y, acaso a mi pesar, puedo acordarme de su ominoso primer día. Yo era un niño, es verdad, pero un niño algo precoz que leía los periódicos y vivía en un mundo de adultos que discutían la actualidad política. Para algunos de ellos lo que acababa de ocurrir era una calamidad de ilimitadas e imprevisibles consecuencias; otros lo celebraban. A mí me agredió por razones estéticas, por la fealdad que siempre conlleva un desorden. Aquel 1 de enero en La Habana, la revolución se estrenaba con dos hechos simbólicos: la rotura masiva de los metros del estacionamiento público y el asalto y saqueo de los casinos. Mi ser más íntimo repudió ambas acciones. Las hileras de parquímetros con sus grises cabezas metálicas no embellecían ciertamente las calles de la ciudad, pero eran símbolos de un orden, de una regulación de la vida civilizada, cuya violenta destrucción constituía un escándalo para el conservador que ya era entonces yo, aunque no lo supiera; el allanamiento de los casinos —aunque en mi familia se condenaba el juego— era un directo ataque a la libertad, a la iniciativa individual, que reprobaba el liberal que también era yo entonces sin saberlo.
A partir de esa inauguración simbólica, los hechos de estas casi seis décadas sólo han venido a corroborar mi rechazo instintivo del primer día. Desde ese día, todo ha sido caos y deterioro, envilecimiento y mugre. Una sociedad que no ha hecho más que decaer y descomponerse y cuya corrupción —en todo el vasto sentido de este término— sostiene un aparato represivo cuya eficacia es un perfecto oxímoron: la conservación de lo podrido.
Aún quedamos testigos, si bien somos cada vez menos, que recordamos cómo era Cuba antes de que esta desgracia se abatiera sobre ella: un país que prosperaba, aunque con sus inevitables bolsones de pobreza; una sociedad que operaba como una democracia en un marco constitucional, a pesar de reprobables actos de violencia, de manipulaciones fraudulentas y transacciones ilícitas. Eran enfermedades leves en un cuerpo robusto de cuya pujanza daban fe todos los índices con que se mide el desarrollo. En apenas 56 años de vida republicana se había avanzado mucho, se había reducido drásticamente el analfabetismo y la mortalidad infantil, se habían llevado a cabo grandes obras. En La Habana, el perfil urbano se había transformado notablemente en la década que antecede a la parálisis urbanística que trajo aparejada la revolución.
¿Cómo pudo sucedernos esta desgracia? ¿Logrará Cuba alguna vez escapar del horror y recuperar su ser secuestrado por una banda de facinerosos? ¿Son superables las secuelas de este despotismo bajo el cual ya han nacido tres generaciones?
Esas son las interrogantes que muchos cubanos, que no estamos dispuestos a renunciar a nuestra esencia ni a edulcorar nuestro “perfecto odio” (para decir con el Salmista) por los secuestradores, volvemos a hacernos en torno a esta aciaga conmemoración. Según pasan los años, el estupor y la incredulidad por lo ocurrido marchan juntos con un acentuado pesimismo en el destino nacional. Alguna vez la represión ha de faltar fatigada tal vez de su propio ejercicio, pero la podredumbre sucedánea la sobrevivirá por muchos años, casi seguramente por más tiempo de lo que duren las vidas de los pocos que aún recordamos, horrorizados, el comienzo.
¿Qué queda entonces, por hacer, amén de lamentarse? Queda, creo, contar una y otra vez la verdadera historia; atesorar —tanto individual como institucionalmente— los restos del naufragio; ser fieles, en fin, a la única identidad que nos hace felices, confiando que, en algún momento del futuro, no han de faltar los que decidan reclamarla.



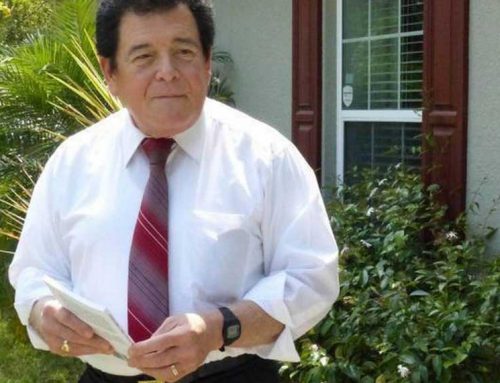


Deja tu comentario